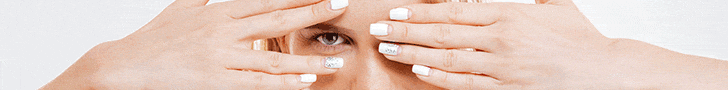Ahora León / Noemí Carro / Opinión
Imagina despertar un día sin ser capaz de recordar dónde estás, o quién eres, o por qué has llegado a ese estado. Sabes, sin embargo, las cuestiones básicas de cultura general e, incluso, algunas más que básicas. Imagina que vuelves tu vista a la derecha, donde ves un libro en que se cuenta una historia en las primeras diez páginas. En ellas se hace una clasificación estricta de las demás cosas que te rodean pero, además, en la decimoprimera aparece una foto en la que te reconoces. El resto de páginas están en blanco. A la izquierda aparece otro libro que cuenta casi la misma historia desde una perspectiva un tanto diferente, como si el autor de ambos libros fuera el mismo en un estado de ánimo distinto.
Imagina cien libros más, y lo completo de tu percepción de dónde estás, quién eres y por qué has llegado a ese estado, suponiendo que creas que lo que se dice, sea verdad. Sin embargo, los cambios entre tantas formas de contar la historia han dado lugar a contradicciones insalvables, cosa ésta que ya no puedes ignorar. Decidido, toca volver a empezar, para discernir qué es verdad y qué no lo es, en ese momento y en ese lugar.
Imagina ahora que logras elegir, con bastante seguridad, qué cabe ser útil en toda esa información, y qué es imposible de demostrar. Imagina que te sonríes al pensar cuán distinta sería tu percepción si en vez de cien hubieras leído solamente dos libros. Imagina los nervios al pensar cuán distinta sería si hubieras leído doscientos.
Las humanidades, capitaneadas por la filosofía, que es madre de todas, son esos doscientos libros. ¿De qué sirve enumerar doscientas capitales si uno es infeliz? Las humanidades son herramientas de vida a la cual dan sentido. No solamente porque permiten extraer lecciones propias de las historias y pensamientos de otros, detectando los errores cometidos en otra piel y contribuyendo al conocimiento de la condición humana. Las humanidades, productos sapiens, reflejan una parte de nuestra realidad, a título individual y colectivo, cuya interpretación también depende, inevitablemente, del sujeto que lee o escribe. Nos facilitan entender por qué el otro actúa como tal, por qué aquel día te movió solo la rabia, o solo la pena, o te sentiste inmensamente feliz. Son ellas quienes exponen el significado de lo que se hace, porque permiten conocer mejor las implicaciones que las acciones humanas tienen en la vida de otros, y en la del individuo mismo. Quienes nos enseñan por qué hablamos como hablamos, qué significa lo que decimos y lo que no decimos, cómo puede uno distinguir entre un te quiero y un te amo, entre el desprecio y la compasión.
Permiten constatar que estamos condenados a equivocarnos, y que las sentencias rara vez pueden convertirse en máximas. Dejan que intuyamos cuándo y por qué mentimos, o por qué nos queremos mentir a nosotros mismos. Nos descubren la importancia de la muerte, en un mundo en el que la vida es todo velocidad y su final es tan temido como fingida su ignorancia. Las humanidades, que para muchos autores y la que suscribe son todas una y la misma, nos acercan la experiencia que de otra manera no conoceríamos y nos garantizan hacerla un poco nuestra. Nos entregan la capacidad de discernir entre placeres y sus proyecciones en el tiempo, construyendo conceptos tan abstractos como la posibilidad de futuro.
Yo no temo que el fin de la enseñanza de la filosofía en las escuelas suponga el fin de la filosofía misma. No lo temo, porque dudo de que sea así; mientras haya reflexión sobre por qué esta raza humana a menudo inhumana hace lo que hace, la filosofía seguirá ahí, mutada si se quiere, pero filosofía. Lo que temo es que, condenados como estamos al mismo error reiterado, es decir, nuestras posibilidades de avance disminuidas antes de nacer y el tiempo en nuestra contra por la misma definición de la mortalidad, si existe mejora, su trayecto será más errático si cabe y su distancia muy, muy corta. Sin humanidades el progreso seguirá existiendo; por definición, una marcha hacia delante, pero no siempre bueno. Seremos incapaces de discernir, de reconocerlo como tal. Nos ahogaremos en depresión y ansiedad, con la complejidad que la infobesidad maquilla de simpleza, y nos veremos incapaces de resolver los asuntos más sencillos, desarraigados de una o las dos partes de nuestra esencia de animales racionales, mientras nos conmovemos caducos con la foto viral de hoy, que es cualquier día.
Porque dime, de qué sirve enumerar doscientas capitales si uno es infeliz. Y, sobre todo, si uno lo sabe, pero ignora dónde está, quién es, o por qué ha llegado a allí.