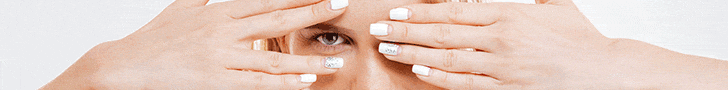Ahora León / Texto: Noemí Carro / Opinión
Parece que ya se nos está pasando la resaca electoral estadounidense. Casi ha durado lo mismo que la española, mes arriba, mes abajo. Durante los primeros días los medios generales y específicos se echaban las manos a la cabeza preguntándose cómo un tipo como Donald Trump, con la imagen que de él se tiene por aquí, había conquistado el camino a la Casa Blanca. La respuesta para muchos era clara: es populista, como Podemos; la gente le vota porque convence. Pero Pablo no está en Moncloa, ni es un rico podrido de dinero con una mujer despampanante que le quiere por lo mismo. Por favor, ¿cómo podéis decir que son iguales?
Una de las desventajas de la repetición de términos concretos en contextos múltiples e inespecíficos, es que pierden su sentido. Ocurre en la creación de opinión pública, como también ocurre en el ámbito académico. Algo así como cuando repites sin parar la palabra “mapa”, una y otra vez, y acabas oyéndote decir la palabra “pama”, como si fueras un extraño de ti mismo. Eso es lo que pasa con el populismo. Nótese que la comparativa me vale siempre que entendamos que “pama” no provoca histeria colectiva, cosa que sí hace este ser, terrible enemigo de las instituciones.
Pero, ¿qué es el populismo? La definición se las trae, fundamentalmente porque no hay consenso en torno a ella, ni académico, ni mediático. Tomando como referencia lo más aceptado en nuestro panorama nacional, populismo no es más que una estrategia. El populismo es una estrategia política con facetas varias –es también una estrategia de comunicación hacia el público, de identificación del electorado, de redefinición del espacio político- que se caracteriza por varias cuestiones claras. En primer lugar, divide la realidad social en dos ámbitos: lo que el pueblo o nación, moralmente superior y políticamente abusada hace, y lo que hace la elite que abusa y es corrupta a todo nivel. Llamémosle establishment, como Trump, oligarquía, como Perón, o casta, como Podemos. España ahora mismo está compuesta de los que sufren, y de los que la hacen sufrir en sus sillones, fin del asunto.
En segundo lugar, populismo es presentar a un líder –la eficacia y la unicidad discursiva se pierde si hay más de una cabeza, ¿les suena?– como salvador, dueño y señor de la razón más poderosa -la que nace del sentimiento antes que del análisis pausado de las evidencias-, de impecable trayectoria –ya puliremos las declaraciones de hace años-, superhéroe atractivo al pueblo que sabe muy bien qué hacer y que todo lo puede solucionar. Esto no lo inventó Trump, tampoco Pablo, ni Hitler culpando de todo mal a los judíos. Pero lo han estudiado. Si bien los filósofos y científicos políticos se han centrado en la investigación de este tema en las últimas décadas, a raíz de nuevos enfoques que dejaron el campo de estudio estéril poco después de la caída del nazismo, a la calle llega como la carta de presentación de un partido nuevo que consigue la hazaña de cuatro eurodiputados en 2014. Llega la hecatombe y la perversión del concepto: todos los medios inauguran nuevos usos del término hasta convertirlo en insulto, o utopía, dependiendo de lo que resulte más conveniente.
Repito, populismo es estrategia. ¿Significa que aplicar las estrategias populistas amenaza la democracia? Si nos ponemos estrictos, el populismo nace en el mismo momento que nace la política misma, es decir, es más antiguo que la democracia, que no es más que uno de tantos sistemas que puede dar forma a lo político. Pero es que, así definido, también ha sido característico en la historia de la democracia en sí. Incluso, hay quien ve populismo en las estrategias de Roosevelt en campaña; también se puede mencionar el famoso ¡cuidado, Hitler llegó al poder de forma legítima!.
No, utilizar estrategias populistas no amenaza la calidad democrática o, al menos, no necesariamente. Utilizar estrategias populistas aprovecha la polarización del electorado a favor de los intereses propios, y crispa el ambiente en aras de movilizar a aquellos que quizá, de otra manera, no votarían, – los abstencionistas del total, para qué, si son todos iguales. Lo que amenaza la calidad democrática es el autoritarismo. Y el autoritarismo llega al poder en democracia gracias a la gente que anhela un líder autoritario. Gente que tiene miedo, que está exaltada, que ya no quiere esperar. Gente que vota convencida por promesas peligrosas.
En los últimos dos años, en Estados Unidos algunos expertos y estudiosos observaron un cambio en las características del electorado. No eran exclusivamente características demográficas –procedencia, estrato social, nivel de ingresos, sexo, edad- sino que empezaba a ser patente que los cambios más importantes afectaban al perfil psicológico del votante medio. Votante medio, esa fantástica metáfora que, para ser honestos, designa a una realidad que no existe. Este votante medio, harto, exaltado y viendo su integridad amenazada, reclamaba cada vez más un líder fuerte que convenciera en una sola cosa: “tengo la solución, y voy a aplicar cualesquiera medidas sean necesarias para arreglar esto”. Incluso si atentan contra los Derechos Humanos.
Eso no quería decir que en circunstancias favorables -vidas cómodas con recursos accesibles y niveles de consumo aceptables- la gente también quisiera una mano férrea que les enseñara el camino. No, el cambio tenía lugar cuando había miedo y la gente se veía incapaz de hacer nada por sí misma, ni siquiera a través de la protesta. De hecho, las estadísticas demostraban que en entornos estables y seguros, las tendencias al autoritarismo de la población se adormecían: o bien los autoritaristas no se manifestaban, avergonzados por la radicalidad de su discurso, o bien las tendencias de la mayoría moderada no derivaban en odio, por lo que no se hermanaban en el anhelo por un salvador incontestable.
A lo mejor en este lado del charco también nos suena haber oído eso de “yo estoy aquí para arreglar esto (y solo yo puedo hacerlo)” en algún sitio. La teoría de estos académicos establecía que el populismo de derechas –nótese aquí el empleo del término en el sentido coloquial- tenía tanto auge porque el miedo a lo desconocido, el mismo que movía a los hartos y deseosos de un líder autoritario, se veía apaciguado con la culpabilización de los extranjeros y los banqueros y lobbies de la city. No todo aquel que se veía seducido por el discurso populista deseaba en lo más hondo de su corazón un Trump con capa de terciopelo arreglándole la vida, es decir, no todo simpatizante con esa manera dual de entender la realidad creía que solamente un líder fuerte y de eficacia demostrada podría solucionar sus problemas. Pero un porcentaje cercano a la mitad de sus votantes, sí lo creía.
Aquí en la vieja Europa y, en concreto, en España, estamos vacunados frente a este discurso. O igual no. Los partidos de extrema derecha cada vez consiguen mayor representación en los parlamentos de los países europeos; nuestras miradas de reojo ya se dirigen a Le Pen. Pero en España, escarmentados del franquismo hasta el punto de condenar por igual nacionalismo español y patriotismo, no cabe la posibilidad de que el populismo de derechas nos ofrezca un líder salvador al que votemos. Pero eso deja un territorio a conquistar por el populismo de izquierdas que es mucho, mucho más amplio.
La pregunta es: ¿son Podemos y Trump parecidos? Son populistas, seguro, si compramos la definición de más arriba; si entendemos que populista es quien basa su estrategia política en herramientas de este tipo. Ahora bien, ¿es Podemos, con Pablo a la cabeza, como mantienen tantos sobre Trump, la solución definitiva, a la manera autoritarista? Eso queda para cada uno, que el ambiente familiar está crispado, cuanto menos, es incuestionable, les deseo toda la suerte en las próximas cenas de Navidad.
El problema no es el populismo, es el autoritarismo. Como en el mito indio, nosotros elegimos qué monstruo alimentar… o si no alimentar ninguno, y que se muera de hambre.