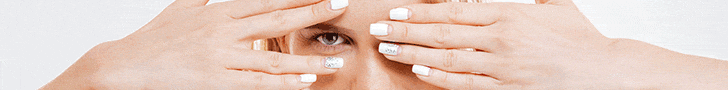Noemí Carro Sánchez
Me dirijo a usted con la tranquilidad que da tener bien aprendido que de casos particulares no se pueden deducir generalidades. Ya ve, aunque al estudiante a quien se refiere como mamón en sus múltiples acepciones le trate de tú, prefiero referirme a usted con el respeto que merece según la educación que me han dado, tanto dentro como fuera de mi casa. También en la universidad, donde aprendí aquello que digo bien aprendido, qué cosas éstas.
Me gustaría desde el principio dejar algo cristalino: el resultado seguido a esa bacanal que usted describe, y por lo visto debió haber presenciado en todo su esplendor desde el primer minuto hasta el último, es vergonzoso. Una vez quede esto claro, no puede sino llamarme la atención la transformación que ha sufrido en su artículo la rabia que tal desvergüenza sin duda merece. Uno pudiera sorprenderse ante la evolución maravillosa que el proceso de cortejo joven ha sufrido en las últimas décadas; dado que desconozco cómo tenía lugar semejante interacción en su tiempo –algo obvio; no había nacido-, no seré yo quien le diga que mis tiempos son mejores que los suyos. Sin embargo, una no puede menos que recordar en estos casos aquellas palabras atribuidas a Sócrates sobre la juventud: ama el lujo, no respeta a la autoridad, no trabaja, contesta a sus padres… Por supuesto, usted ya sabrá a qué frases me refiero. Claro que Sócrates, supuestamente, se cuidó del atrevimiento de comparar a aquellos amantes del exceso con agresores y violadores. Cierto, haberlos, los hay; es la razón por la que a día de hoy muchos padres dicen a sus hijas: coge un taxi para volver a casa. Por la que yo he cogido muchos. Probablemente por esa razón resulte poco menos que chirriante leer cómo con semejante ligereza alguien ducho en las letras emplea de manera tan irresponsable el privilegio que es la pluma, véase: asumiendo generalidades de casos particulares. Y, sobre todo, trivializando una situación que si es definible de alguna manera, lo es por su gravedad: una agresión sexual. Ya ve, convirtiendo en desvergüenza la queja por otra desvergüenza.
Quisiera pensar que ha sido una consecuencia indeseada de la impotencia que a todos provoca ver cómo se maltrata el espacio público, aderezada con algo más de impotencia al ver que, días después, aquel campo de excesos juveniles y -por lo que deduzco de la lectura atenta de su texto-, necesariamente inmorales, permanece, básicamente, hecho una mierda. Por supuesto, no me atrevería a pensar cómo alguien dedicado a emplear la escritura en la denuncia de lo que a todos afecta -al “todos” que usted considera-, pudiera seriamente mantener un tono tal que contradiga lo que tantas veces han dicho los maestros: al discutir, si descalificas, se pierde la razón.
Soy consciente de a qué me atengo al escribirle: soy joven, mujer, universitaria. No habrá momento en que dedique algo de tiempo a la lectura de un breve texto escrito por alguien que pertenece al colectivo al que difama. Sobre todo, porque no ofrece soluciones, no critica la actuación de las autoridades, en definitiva, no hace lo que un buen articulista de opinión debería: análisis crítico. Sin embargo, he de decirle una última cosa -quizá antes que a usted, a su pluma, adalid del clasismo, por lo visto-: además de estudiar una carrera también soy camarera. Y camino con la cabeza bien alta.